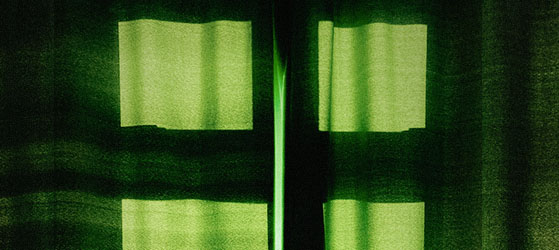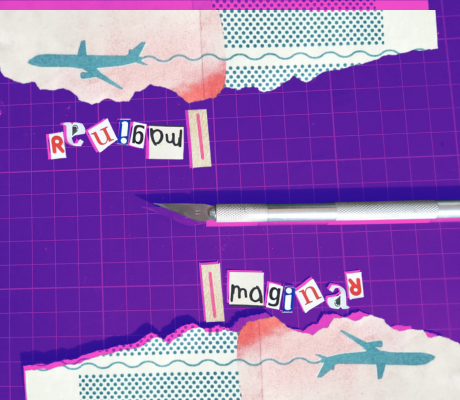La curiosidad de un niño podría cazar un gato y no saberlo, y un gato cazador no deja de serlo ni en esta, ni en las otras seis vidas.
Otra vez se había desvelado. Acostado apretaba los ojos con tal fuerza que se marcaron definidamente las arrugas que tendría en la cara cuando fuera adulto. Intentaba dormir sin lograrlo mientras daba vueltas descoordinadas entre las sábanas arrugadas y pegajosas por su propio sudor y las motas que soltaba su pijama de niño.
No tenía ganas de dormir, en cambio sí tuvo ganas repentinas de comer y beber algo, se antojó de agua con pan.
Primero sólo podía pensar en el agua, porque pensar en el pan hacía que sintiera la lengua pesada y pegada al paladar. Desvelarse le hacía sentir que todo era calor, estrechez y sed. Luego pensó en el pan, como si el cuerpo ocupara la necesidad de dormir en algo más, por eso el hambre repentina.
La casa en la que vivía y en la que debía -como un buen niño- estar durmiendo a esa hora, era una gran casa. Realmente era grande, no tanto como su pequeño cuerpo la percibía, pero sí como para tener escondites, recorridos y lugares en donde no entraba la luz, lo que la hacía el lugar perfecto para que un fantasma llegara a asustar. Pareciera que los entes sobrenaturales tuvieran predilección por los lugares grandes y viejos para poder habitarlos y aparecer de vez en cuando. A los fantasmas les gusta la oscuridad, puede ser porque al prescindir de un cuerpo y sólo ser energía, carecen de luz, de materia, son translúcidos y por eso solo se ven de noche y en la penumbra. Seguro en el día también están ahí, mirándonos, pero nosotros no los vemos por el exceso de luz. Qué miedo.
Pensar en lo oscura que estaba la casa y en que no podía prender ni una luz para bajar hasta la cocina, lo tenía preocupado. Su madre siempre le advertía que no comiera tantos dulces de noche porque eso le dañaba el sueño, así que sí prendía alguna luz o hacía cualquier ruido que lo delatara, desataría una serie de situaciones incómodas y ruidosas y ahí sí, su desvelo sería inevitable.
Recordó que en el cajón de la mesa de noche de su hermano menor había una linterna, se arrodilló para sacarla con cuidado -tampoco quería despertar a su hermano-, prenderla y tapar el frente con media palma de la mano para lograr al menos un pequeño rayo de luz, imperceptible para los demás pero suficiente para alumbrar su paso por las viejas tablas del piso de madera por donde al caminar, seguramente encontraría obstáculos.
-Listo, al menos un rayito de luz- pensó, pero inmediatamente vino a su cabeza una imagen de su madre levantándose aún dormida, arrastrando las chanclas y susurrando un grito:
-¡Cuál de los dos está molestando! ¡dejen dormir, dejen la paz en esta casa!
Y antes de responder a su madre, ver aparecer la figura de su padre con una correa en la mano, quien había llegado allí al parecer por teletransportación, porque jamás se escuchaba caminar ni se oía venir cuando estaba realmente molesto. Qué espanto de imagen.
No, sacar la linterna no era una opción, haría mucho ruido y con la suerte que tenía ese día, seguro algo se le caería, no, ni pensarlo.
La lengua cada vez le pesaba más, le ardía la garganta por la sed y escuchó un crujido que vino de su estómago, se asustó y rápidamente puso una almohada sobre él apretándola con los brazos, ahogando el sonido que lo delataría por estar despierto, hambriento e indigesto por comer -como un buen niño- una cantidad exagerada de dulces.
No tenía opción, tendría que atravesar media casa oscura, vieja y no estaba seguro de si visitada por fantasmas, hasta poder llegar a la cocina por su agua y su pan. Era eso o morir de sed. Pensó.

Se armó de valor y descalzo salió despacio de la habitación, evitando pisar o chocar con algo que él o su hermano hubieran dejado en desorden en el piso, algo como una pelota, fichas de construcción o carritos metálicos; objetos con los que aparte de hacer ruido, corría el riesgo de pisar y enterrarse en el pie o golpearse en los dedos, entonces su dolor sería electrificante, sobre todo si ocurría en el meñique y con la suerte que tenía ese día, seguro ocurriría en el meñique.
Así que se dio la orden de ser sigiloso y hábil como un gato, aunque no le gustaran mucho los gatos. Todo por ese día en el que sus vecinos lo acusaron con su padre de ser el enemigo número uno de sus dos gatos, el flaco negro y el gordo de manchas. Antonio nunca entendió por qué lo llamaron “enemigo” y por qué su padre lo castigó durante un mes sin mesada ni postres, sólo por jugar a lanzar dardos con una cauchera desde la ventana hacia el tejado, lugar que los gatos frecuentaban en las tardes.
Él lanzaba los dardos para probar la calidad de su cauchera y jugaba con su hermano al que lanzara el dardo más lejos. Apuntando a los pájaros -sin la intención de matarlos- que esos dos gatos intentaban cazar todas las tardes y que muchas de esas tardes vieron con plumas y sangre colgando de la mandíbula del gato negro, el flaco, ese era el más hábil o malvado, no lo sabía, pero le daba miedo. Lo veía salir por una ventana de su casa y pasearse lento por las tejas, desaparecía y luego, lo veía venir, igual, paseando lento y tranquilo, pero esta vez con una presa atrapada en el hocico, un ave chorreando plumas y sangre; Antonio lo miraba y el gato se detenía frente a él, lo volteaba a ver fijamente advirtiendo haber sido descubierto en su cacería, diciéndole con sus ojos que él era mejor cazando presas y que si lo molestaba, él sería la próxima. Eso sentía él cuando ese gato lo miraba.
Luego de los juegos con la cauchera y el castigo de su padre, nunca más volvió a ver a ninguno de los dos gatos, sólo supo de ellos meses después cuando escuchó a su madre hablando con una vecina en el portón de la casa:
-Nooo si esos gatos se le enfermaron y se murieron. Esa señora está inconsolable, por eso vino a culpar a mis chinitos, porque el negro se le murió ¿no supo? no se sabe de qué fue pero ¡cómo iban a ser los niños! no, más bien la culpa es de ellos por dejar a ese gato andar solo por ahí, seguro tuvo alguna pelea en el tejado y les llegó herido, se agravó y se les murió, y el otro, pues se murió de pena moral, no ve que andaban juntos, no se despegaban, parecía un solo gato-.
En su casa todos eran más de perros que de gatos, eso pensaba él mientras se sentía torpe y ruidoso al caminar, igual que su perro Pirata, que afortunadamente seguía dormido y no fue a distraerlo. Pirata tenía el sueño muy pesado y no sufría como él de desvelos. Caminaba y sentía que debía afinar más su vista, era en serio que tenía que ser un gato, porque a esa casa de noche no le entraba luz, era tan hermética como los sentimientos de su padre, no se veía nada más que difusas sombras de muebles y objetos que rellenaban el lugar.
La escalera era el único lugar iluminado por algunos rayos de luz que entraban por el borde de la cortina verdinegra que cubría la única ventana del corredor. Esos rayos de luz definían los escalones por los que tenía que bajar para luego atravesar un cuarto de máquinas y zapatos -pues su casa era una fábrica de calzado- y llegar así hasta la cocina.
Bajó las escaleras y fue en ese momento donde el miedo lo alcanzó, como si hubiera corrido tras él y -asustado también- se le hubiera pegado a la espalda. Las orejas le empezaron a latir y sintió el impulso de salir corriendo, pero era un niño con una fuerte voluntad y esa voluntad endureció sus piernas, lo hizo respirar, expirar y seguir caminando lento, así el miedo ahora lo acompañara.
En ese momento sintió olor a caucho, pero no era el olor a caucho que sentía cuando pasaba por el cuarto de máquinas, él distinguía muy bien cada uno de esos olores que, mezclados, le daban a un zapato terminado ese olor a “nuevo”: el cuero, el plástico, la tinta, el algodón y el caucho con el que se hace un zapato. No, no era ese tipo de caucho, ese “olor” no entró por la nariz ni venía del ambiente. Ese olor entró por la parte de atrás de su cabeza, atravesando su cráneo, recorriendo su pequeño cerebro, saliendo por su frente hasta volverse una imagen delante de sus ojos. Un recuerdo, una evocación. Era el caucho de un juguete, sí, era el olor de su cauchera. Rarísimo.
Asustado y confundido, con sueño y hambre, aceleró su paso y antes de entrar a la cocina escuchó un aleteo lejano, un sonido de plumas estrellándose y volando bruscamente como las que se desprenden de las aves recién cazadas. Sus piernas se detuvieron por reflejo y sin pensar miró hacia atrás, con el cuello adolorido por la forma incómoda en la que se pausó su cuerpo, su mirada se detuvo en los peldaños definidos por la poca luz. Vio una sombra entrar, no caminando ni flotando, se movía rozando el piso hasta detenerse frente a él. Parecía que lo miraba, él sintió la energía de algo que lo observaba. Sin darse cuenta se volteó despacio hasta quedar completamente de frente e inclinó su cara hacia adelante enfocando su mirada para asegurarse de que sí estaba pasando lo que él creía que estaba pasando: había algo ahí, algo o alguien más. La curiosidad lo obligó a seguir mirando, a no huir, y reconoció entonces la forma de un gato, un gato negro, flaco, tan negro que logró definir lo flaco que era. Quería subir corriendo pero escuchó un crujido, era el sonido que hace algo cuando camina sobre tabletas viejas de madera. No corrió. Miró la sombra y vio encenderse en ella unos pequeños bombillos de luz verde, esa sombra lo estaba mirando fijamente, no con una mirada encendida, era una mirada vacía, como apagándose. Antonio inmóvil vio cómo eso que lo miraba volteó la cabeza y empezó a subir las escaleras, pasaron una, dos patas, luego las otras dos, pero no paró ahí, siguieron otras dos y otras dos y otras dos caminando peldaño tras peldaño, ocho, diez, doce patas interminables lentamente pasando como si se tratara de un gato gusano, un gato ciempiés, un gato infinito, eterno, un gato endemoniado, un gato monstruo, un gato malo, un gato que no se quería ir. Con medio cuerpo paralizado y el otro medio temblando, Antonio vio finalmente la cola arrastrándose, y el gato, desapareció.
Olvidó el hambre y la sed y con el miedo haciendo latir sus orejas, su pecho y las muñecas de sus manos, subió corriendo con los ojos tan apretados que dibujaban su cara de viejo. Adivinó los escalones y dando un salto se metió en la cama y se tapó con su cobija más pesada.
Finalmente, el sueño venció al miedo y rendido ante visiones que venían de la imaginación, los recuerdos y una nueva pesadilla, vio pasar dos patas, cuatro patas, seis patas, hasta que, como si te tratara de contar ovejas, se durmió.
Al día siguiente sonó ruidoso el despertador. Aún medio dormido, Antonio estiró el brazo hacia su mesa de noche para apagarlo pero no lo encontró, en cambio sintió algo húmedo y esponjoso. ¿Estaría soñando? ¿Era una pesadilla? De un brinco se quedó sentado, se estrujó los ojos como si sacara el jugo de un limón seco, enfocó su mirada y vio: un pan, un vaso de agua y una cauchera.
Tal vez lo visitó el gato negro flaco que él sin querer había cazado, o no fue él quien lo cazó. Un gato que murió por un dardo que llegó del cielo, el gato hermano de otro gato que murió de extrañarlo.
La curiosidad de un niño podría cazar un gato y no saberlo, y un gato cazador no deja de serlo ni en esta, ni en las otras seis vidas.